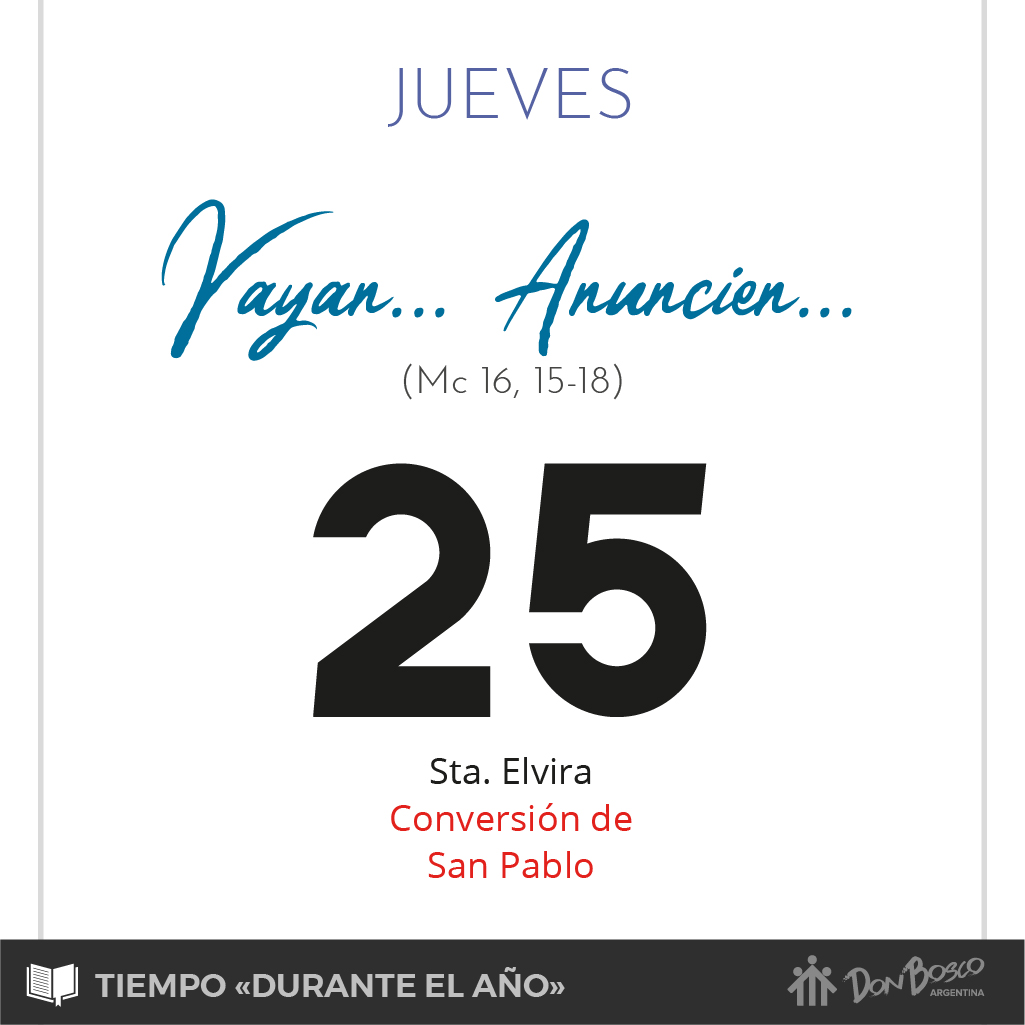A la Palabra, le digo
Señor que lo quisiste: ¿para qué habré nacido? ¿Quién me necesitaba, quién me había pedido? ¿Qué misión me confiaste? Y ¿por qué me elegiste, yo, el inútil, el débil, el cansado...? El triste.
Yo, que no sé siquiera que es malo lo que no es bueno, y si busco las rosas y me aparto del cieno, es sólo por instinto. Y no hay mérito alguno en la obediencia fácil a un instinto oportuno...
Y aún más: ¿Pude hacer siempre todo lo que he intentado? ¿Soy yo mismo siquiera lo que había soñado?... ¿En qué ocaso de alma ha disipado el luto? ¿A quién hice feliz tan siquiera un minuto? ¿Qué frente obscura y torva se iluminó de prisa tan sólo ante el conjuro de mi pobre sonrisa.
¿Evitar a cualquiera pude el menor quebranto? ¿De qué sirvió mi risa; de qué sirvió mi llanto? Y al fin, cuando me vaya frío, pálido, inerte... ¿Qué dejaré a la Vida? ¿Qué llevaré a la Muerte?...
Bien sé que todo tiene su objeto y su motivo: Que he venido por algo y que para algo vivo. Que hasta el más vil gusano su destino ya tiene, que tu impulso palpita en todo lo que tiene Y que si lo mandaste fue también con la idea de llenar un vacío, por pequeño que sea...
Que hay un sentido oculto en la entraña de todo: en la pluma, en la garra, en la espuma, en el lodo... Que tu obra es perfecta: ¡Oh, Todopoderoso, Dios Justiciero, Dios Sabio, Dios Amoroso!... El Dios de los mediocres, los malos y los buenos... En tu obra no hay nada ni de más ni de menos...
Pero... no sé, Dios mío: me parece que a Ti –un Dios...– te hubiera sido fácil pasar sin mí.
Dulce María Loynaz |