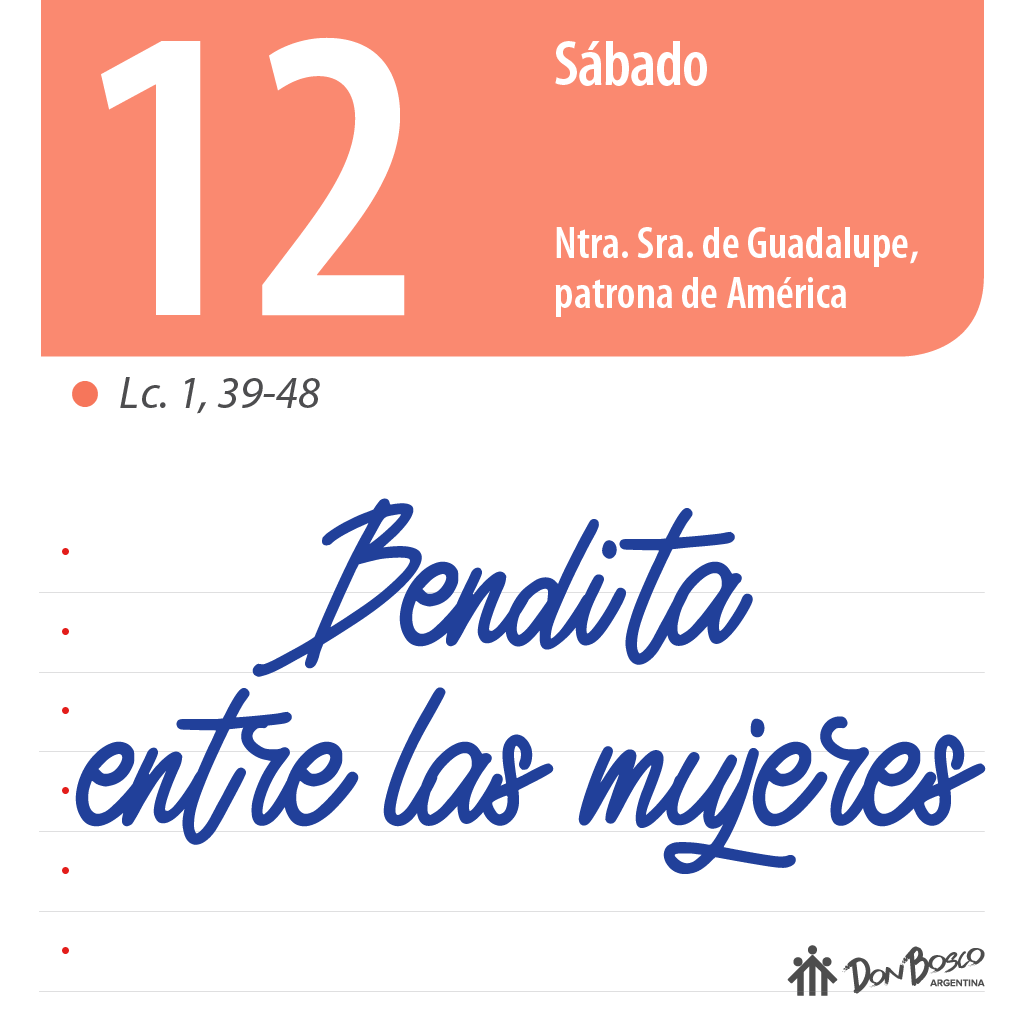La Palabra me dice
Dos madres portadoras de vida se encuentran. Mujeres bendecidas por Dios en la fecundidad, a través de las cuales llegará su bendición al mundo. María había alumbrado en su seno la vida y llegaba desde Nazaret a una pequeña aldea de la montaña de Judá en busca de su prima. Su presencia llena de una alegría desconocida a Isabel, que luego de abrazarla levanta cuanto puede la voz para proclamarla dichosa por su fe. Dos mujeres llenas del Espíritu se encuentran y la alegría desborda la casa. Hasta el niño que lleva Isabel en su vientre se estremece de esta misma alegría. Donde María va, lleva con ella a Jesús y a la Buena Noticia. Isabel siente toda esa energía del Espíritu en la “llena de gracia”, reconoce a la hija de Sion convocada a la alegría, a la elegida para ser el orgullo de su pueblo. La alabanza le nace de dentro: “¡Bendita seas entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre! ¡Dichosa porque te has fiado del Dios de nuestro padre Abraham!” Sí, María había sabido escuchar a Dios, había guardado su palabra y meditado en lo íntimo de su corazón; había creído y aceptado, más allá de toda inquietud y al amparo de su sombra, ser la madre del Salvador.
Una escena inmensa acontece en este escenario insignificante, donde sólo fulgura la sencillez de los pobres. La protagonista es la más pequeña de las hijas de Israel, en quien Dios ha visto a todos los que no poseen ni pueden nada y se apoyan sólo en Él. Porque así actúa Dios en la historia. Elige a los pobres para pronunciar sobre ellos su palabra. Porque cuando alguien confía así, sin titubeos ni indecisiones, en la fidelidad de su amor como toda su riqueza, Él hace cosas grandes. |